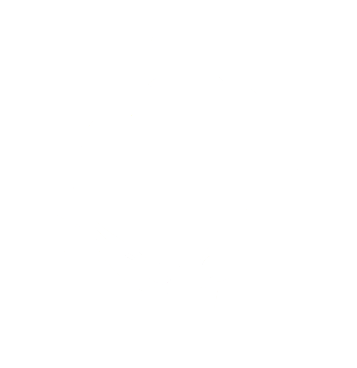Índice
ToggleUna y otra vez intentamos mejorar: ya sea en el matrimonio, como sacerdotes, religiosas, amigos, trabajadores, profesionales, o como laicos comunes y corrientes. Realizamos terapias, retiros espirituales, vemos charlas, consultamos con un amigo, leemos un libro, lo meditamos, lo pensamos, lo calculamos… pero todo parece ineficaz. ¿Por qué hago el mal que no quiero? La respuesta: la concupiscencia.
Observamos, como en el caso de San Pablo, que abre su corazón y, habiéndose llamado “apóstol de Cristo”, exclama: “Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero” (Romanos 7,19). Por otro lado, encontramos en nuestra Iglesia a santos verdaderamente impresionantes, como San Francisco de Asís, de grado seráfico, que aun así reconocía pecar siete veces al día.
Esto no es una excusa, pero debemos saber que nacemos con defectos, o quizás sería más preciso decir: con inclinaciones. Estas inclinaciones se conocen como “concupiscencias”, y consisten en una inclinación desordenada a hacer el mal. A continuación, veremos algunos ejemplos prácticos de ello.
Hace algún tiempo, en un museo de un país lejano, una persona decidió realizar una obra de arte viva. Se colocó como una estatua y dispuso a su lado 72 objetos, tales como flores, texturas suaves, pinchos, clavos, cuchillos filosos y un arma. La mujer dejó un mensaje que decía:
“Pueden hacerme lo que quieran. Soy un objeto. Me hago responsable de todo lo que pueda suceder en este espacio de tiempo. Seis horas. De 20 a 2 h.” [1]
Los resultados fueron perturbadores. Durante las primeras horas no pasó gran cosa, pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar: la empujan, la besan, le hacen levantar los brazos, le dan flores, gestos aparentemente inocentes. Sin embargo, luego de la tercera hora, un grupo la lleva hasta una mesa, la ata y clava un cuchillo de forma amenazante entre sus piernas. Otra persona le corta la ropa, otra le corta el cuello y bebe su sangre, e incluso le pusieron el arma en la cabeza.
Nadie la defendió. Nadie hizo nada. Por suerte, la mujer sobrevivió, pero los resultados del experimento fueron completamente inesperados y estremecedores.
¿Cuál es la motivación para hacer un mal? ¿Por qué hacer sufrir al otro? ¿Cuál es la ganancia de hacer un mal?
Otro ejemplo, menos perturbador, fue el de un par de niñas gemelas que estaban jugando con unos globos. En una ocasión, uno de los globos voló cerca de un jarrón de vidrio, lo que provocó que este se cayera al suelo y se rompiera. En ese momento, apareció la mamá y les preguntó: “¿Quién hizo eso?” Para mi sorpresa, las dos se acusaron mutuamente, diciendo que fue la otra. Pero una de ellas estaba mintiendo.
Si bien es un momento gracioso y hasta puede generar cierta ternura, también se puede observar la concupiscencia de forma muy clara. Porque nadie les enseña a unos niños pequeños a mentir. Nadie les dice: “Cuando te acusen de algo malo, decí que fue otra persona para salir del problema.”
¿Entonces, de dónde lo aprendieron? Esa es la concupiscencia: la inclinación natural que tenemos a hacer el mal, aún desde muy pequeños.
¿Cómo éramos antes del pecado?
Antes del pecado original, el hombre vivía en un «estado de santidad y de justicia originales» (Catecismo, 384). Este estado de justicia original traía consigo una serie de gracias especiales (cf. Catecismo, 374–379): el hombre estaba en amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación que lo rodeaba.
Tenía “participación de la vida divina”; todas las dimensiones de su vida estaban fortalecidas. El hombre no debía morir (cf. Génesis 2,17; 3,19), ni sufrir (cf. Génesis 3,16); experimentaba la armonía interior, la armonía entre el hombre y la mujer (cf. Génesis 2,25) y la armonía con toda la creación.
Las facultades inferiores estaban sometidas a las facultades superiores; tenía dominio del mundo, concedido por Dios, dominio de sí mismo, y el trabajo no le era penoso (cf. Génesis 3,17-19). El hombre se hallaba íntegro y ordenado en todo su ser, por estar libre de la triple concupiscencia.
La unión de Adán y Eva con Dios era perfecta; se paseaban con Dios por el Edén, gozaban de su amor y de su presencia, y lo experimentaban como un Padre amoroso y bondadoso, en quien se sentían plenamente confiados.
La naturaleza era buena, porque fue creada por Aquel que es la bondad de todo lo creado. Esto también se refleja en 1 Timoteo 4,4: “Porque todo lo que Dios creó es bueno.” Dios crea a Adán a partir de la materia preexistente, como el barro, y le infunde su espíritu con el aliento de vida.
El ser humano, antes de ser corrompido, tenía sus apetitos sometidos a la razón, no a una razón opacada y manchada por el pecado y las concupiscencias. Tampoco se trata de una razón «tipo cajita», como la de un robot donde todo está fríamente calculado. En esta razón también había alegría y espontaneidad.
Cuatro armonías perdidas.[2]
Primera armonía: Antes del pecado original, Adán y Eva se paseaban con Dios en el Edén; ellos eran sus hijos y Él era su Padre. Dios les daba todo: la vida, las riquezas, la comida y toda la creación. Ellos amaban a su Dios, y vivían en un estado de perfección. Pero luego de pecar, “una vez sintieron los pasos de Yahvé, se ocultaron a su vista porque sintieron miedo” (Génesis 3,8-10). Después del pecado, esta armonía con Dios se rompe.
Segunda armonía: Adán, al contemplar a Eva, exclamó: “Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos” (Génesis 2,23). No existía la guerra, la división, ni la ofensa al prójimo; lo que se encontraba era amor y unión. Pero al pecar, la actitud de Adán cambia: “La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí” (Génesis 3,12). Le echa la culpa a Eva por su pecado.
Tercera armonía: Dios les dio a Adán y a Eva toda la creación para que la sometieran, para que se proveyeran de ella; les concedió el gobierno sobre los animales, sobre las plantas, y todo cuanto existía. Pero luego de pecar: “Maldito sea el suelo por tu causa; sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo” (Génesis 3,17-18). Ahora nos vemos amenazados por la naturaleza que antes se dominaba: sequías, tornados, plagas, fieras, infertilidad, etcétera.
Cuarta armonía: Teníamos pleno dominio sobre nosotros mismos; no existía el sufrimiento, ni el dolor, ni las patologías, ni la enfermedad. Pero el pecado rompe ese esquema, y el hombre experimenta una inclinación a hacer el mal: esta es la concupiscencia. El Catecismo lo expresa así: “La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida; el dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra” (cf. Gn 3,7) [5].
¿Cómo terminamos después del pecado?
Terminamos muy mal; las armonías originales se convirtieron en divisiones, en disociaciones que al ser humano le traen sufrimiento, enfermedad, y patologías, tanto biológicas como psicológicas y espirituales. Con el pecado original, el hombre pierde el estado de justicia original, pero gracias a la Redención, todas estas gracias serán superadas “por la gloria de la nueva creación en Cristo” (Catecismo, 374).
Así pues, la gracia de la redención transforma al hombre caído en una nueva criatura y le otorga la dignidad de hijo de Dios. De esta manera, ante la pregunta: “¿Quién eres?”, no hay mejor respuesta, ni nada que defina más al hombre, que responder: ¡un hijo de Dios! (cf. 1 Jn 3,1).
La concupiscencia implica desorden, una inclinación desordenada. Su etimología proviene del latín concupiscentĭa, de cupere (“desear”), reforzado con el prefijo con. En psicoanálisis, se podría relacionar con lo que llaman “pulsiones”.
Sin embargo, es importante distinguir: por un lado, la concupiscencia, que es la inclinación a obrar mal; y por otro lado, las inclinaciones naturales que Dios ha puesto en nuestra naturaleza y que no son malas en sí mismas.
La triple concupiscencia
A partir del pecado original queda en el hombre una triple concupiscencia: el poder, el tener y el placer. Esto representa una inclinación permanente hacia estos tres estados o formas de pecado.
La triple concupiscencia se manifiesta como:
- la soberbia (poder desordenado),
- la impureza (placer desordenado), y
- el apego a los bienes materiales (tener desordenado).
Cada una de estas concupiscencias abarca muchísimas inclinaciones, pero se agrupan bajo estos tres nombres para resumir el desorden general que afectan al ser humano.
Esta realidad se ve reflejada en la siguiente cita bíblica:
“Todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y también sus concupiscencias; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Juan 2, 16-17).
En principio, el poder, el tener y el placer no son males en sí mismos; Adán y Eva tenían estas inclinaciones, pero de una manera ordenada. Si no tuviéramos inclinación al placer, no nos reproduciríamos; si no tuviéramos inclinación al tener, tal vez no existirían las ciudades; si no tuviéramos inclinación al poder, tal vez no existiría ninguna autoridad y todo sería un caos.
En sí, estas tres inclinaciones no son malas; al contrario, nos regulan y nos ayudan a crecer. Son parte de la naturaleza creada por Dios, pero fue el desorden introducido por la concupiscencia lo que hizo que se desviaran de su finalidad original.
Ejemplos: ¿Cuándo se vuelven malas?
Esto sucede cuando estas inclinaciones se vuelven fines en sí mismas. Por ejemplo, me pongo como fin tener poder a través de mi trabajo, por el simple hecho de tener poder, en lugar de poner primero a Dios, su voluntad, y —en última instancia— orientar ese poder al servicio de los demás y del prójimo.
O tengo placer al comer, al tener relaciones sexuales, pero lo busco solo por el placer en sí, no como un medio para unirme en matrimonio, para dar vida, sino simplemente como placer por placer, como fin último. Por ejemplo, el uso del preservativo refleja esto: placer por placer. Se convierte en un fin y no en un medio.
Nos guste o no, esta lógica genera egoísmo, nos pone a nosotros mismos en el centro y deja fuera a Dios y al prójimo. Siempre que la concupiscencia actúe de esta manera —redundando en nosotros mismos y no en los demás—, genera desorden. El placer, el poder y el tener, cuando se desordenan, intentan ocupar el lugar de Dios.
Pero la verdad es que estas tres cosas son medios, no fines. Medios que deben conducirnos a un fin más grande que ellos mismos: encontrarnos con Dios.
Otros efectos del pecado original.
Los dones preternaturales quedan perdidos, pero en la resurrección de los muertos estos vuelven, la Gracia de Dios vuelve gracias a Cristo que nos redimió y las facultades quedan heridas y desordenadas; las facultades inferiores (pasiones, sentimientos, emociones, etc.) quedan por encima de las facultades superiores (inteligencia y voluntad). En el aspecto natural, el hombre siempre está en búsqueda de la felicidad, de volver a ese estado de Justicia Original y de unión con Dios; de forma sobrenatural es gozar de la visión beatífica, o sea el cielo y la Santidad o, como diría Antonio Royo Marín, la perfección cristiana o cristificación.
¿Por qué hago el mal que no quiero?
Los dones preternaturales se pierden con el pecado original, pero en la resurrección de los muertos estos serán restaurados. La Gracia de Dios vuelve gracias a Cristo, que nos redimió, aunque las facultades del ser humano quedan heridas y desordenadas. Las facultades inferiores —como las pasiones, los sentimientos y las emociones— tienden a quedar por encima de las facultades superiores, es decir, la inteligencia y la voluntad.
Desde el punto de vista natural, el hombre siempre está en búsqueda de la felicidad, de volver a ese estado de Justicia Original y de unión con Dios. Desde el punto de vista sobrenatural, esa plenitud se alcanza en el gozo de la visión beatífica, es decir, en el Cielo y en la santidad. O, como diría Antonio Royo Marín, en la perfección cristiana o cristificación.
No todo está perdido.
Hay una curiosidad interesante: cuando hablamos de los dones preternaturales, vemos en algunos santos la incorruptibilidad de sus cuerpos. Esto nos remite a la escatología —el conjunto de creencias religiosas sobre las «realidades últimas»— y a la resurrección de los muertos. Es Dios quien adelanta, como signo, lo que sucederá al final de los tiempos.
Resucitaremos en cuerpo y alma, como lo afirma el Credo de los Santos Apóstoles; esto nos habla de que nos será devuelto lo que fue perdido con Adán y Eva. Algo similar lo observamos, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, quien, gracias a la ciencia infusa, tenía ocho amanuenses o secretarios a los que dictaba simultáneamente la Suma Teológica. En definitiva, en la resurrección, volveremos al estado de justicia original.
Es lógico pensar que, con cada pecado, vamos deformando la imagen interior de Dios en nosotros, esa imagen con la que fuimos dotados desde la concepción. Sin embargo, la buena noticia es que Cristo, al ir a la cruz, nos devuelve la gracia.
Cuando el alma muere e ingresa al purgatorio, al no tener el cuerpo, se purifica completamente para poder entrar en el cielo y alcanzar la santidad plena. Por eso, el proceso de santificación en la tierra puede verse como una especie de purgatorio anticipado, donde debemos lograr dominio propio, superar nuestras concupiscencias y todo lo que nos impide avanzar hacia Dios.
El cuerpo fue grandemente herido por las concupiscencias, pero los santos, a través del dominio de sí, la meditación y la oración, lograron tal nivel de autodominio que llegaron a unirse a Dios de manera heroica.
Bibliografía
Tamayo, W. 2011. “Conocimiento de sí mismo, lección #13.” YouTube, 16 de noviembre. https://www.youtube.com/watch?v=oG05wx5CF9k
Catecismo de la Iglesia Católica. 1992. Catecismo de la Iglesia Católica. Disponible en: https://www.vatican.va, especialmente el n.º 362 y el n.º 400.
La Biblia. Versión oficial de la Santa Sede. Disponible en: https://www.vatican.va.
Lazos de Amor Mariano. 2000. Totus Tuus.
Lazos de Amor Mariano. “Taller Conócete en Dios” [lista de reproducción]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8M6cQBavEtY&list=PL1CZ1WvdVD3uhQGbp88Ds6kQXPgsN7Gsb
Peiró, Claudia. 2017. El perturbador experimento de una artista que llevó al público a mostrar su peor cara. Infobae. https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/11/04/el-perturbador-experimento-de-una-artista-que-llevo-al-publico-a-mostrar-su-peor-cara/
Royo Marín, Antonio. 2001. Teología de la perfección cristiana. 9.ª ed. Madrid: La Editorial Católica (BAC).

[1] PEIRÓ, Claudia (2017) El perturbador experimento de una artista que llevó al público a mostrar su peor cara. Infobae. https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/11/04/el-perturbador-experimento-de-una-artista-que-llevo-al-publico-a-mostrar-su-peor-cara/
[2] Lazos de Amor Mariano (2000) Totustuus.
[5] CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Número 400
ROYO, Antonio. Teología de la perfección cristiana. 9.ª ed. Madrid: La Editorial Católica (BAC), 2001.
Una definición de Santo Tomás en la Suma Teológica página 331: «Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, define la concupiscencia como el apetito del placer: «Concupiscentia est appetitus delectabilis». Reside propiamente en el apetito sensitivo; pero participa también de ella el alma, ya que, por su íntima unión con el cuerpo, el bien sensitivo es también bien del conjunto 1.
El placer—aun el sensible y corporal—de suyo no es malo. Dios mismo, autor de la naturaleza, lo ha puesto en el ejercicio de ciertas actividades naturales—las que miran, sobre todo, a la conservación del individuo y de la especie—para facilitarlas y estimularlas. Lo que ocurre es que, a raíz de la caída original del género humano, se rompió el equilibrio de nuestras facultades, que sometía plenamente a la razón nuestros apetitos inferiores; y, a consecuencia de esa ruptura, la concupiscencia o apetito del placer se levanta muchas veces contra las exigencias de la razón y nos empuja hacia el pecado.
Nadie ha expresado jamás con mayor vivacidad y dramatismo que San Pablo este combate entre la carne y el espíritu, esta lucha encarnizada e incesante que todos hemos de sostener contra nosotros mismos a fin de someter nuestros instintos corporales al control y gobierno de la razón iluminada por la fe 2.«